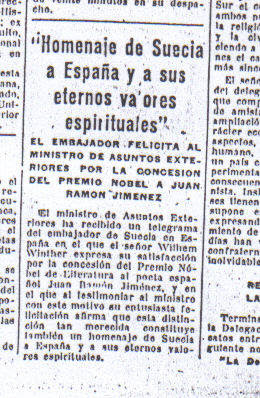Recordar a Eduardo Úrculo ,cuatro años después de su muerte, escribiendo al abrigo de la luz difusa que arroja la lámpara sobre la mesa camilla, o en el frío mármol del velador que, a veces, me espera vacío en el último recodo del viejo Café puede ser, qué duda cabe, un modo sincero de acercarnos al pintor que amaba los viajes, las vacas y las tertulias pero, desde el principio, sentí la necesidad de darle a las palabras la cercanía que ofrece una de sus obras y, por éso, escribo sentado junto a una de ellas, la escultura "El viajero", que recibe, como un icono solemne de la Modernidad, a todos los que se acercan al exótico jardín de la Estación de Atocha, con su paraguas, su sombrero, sus maletas y su gabardina de bronce.
Madrid o Nueva York, Oviedo o las Chimbambas, da igual. Para el anónimo viajero de Úrculo, la mirada está puesta siempre en la lejanía de un tiempo que parece no correr pero que le muestra los pastos vírgenes de tierras deshabitadas, o la cara del mundo pintada como una geisha, o el último cuerpo desnudo de una mujer que espera, entre sábanas de lino y cortinas de terciopelo, la última risa del último viaje.
Felipeángel (c)
Felipeángel (c)